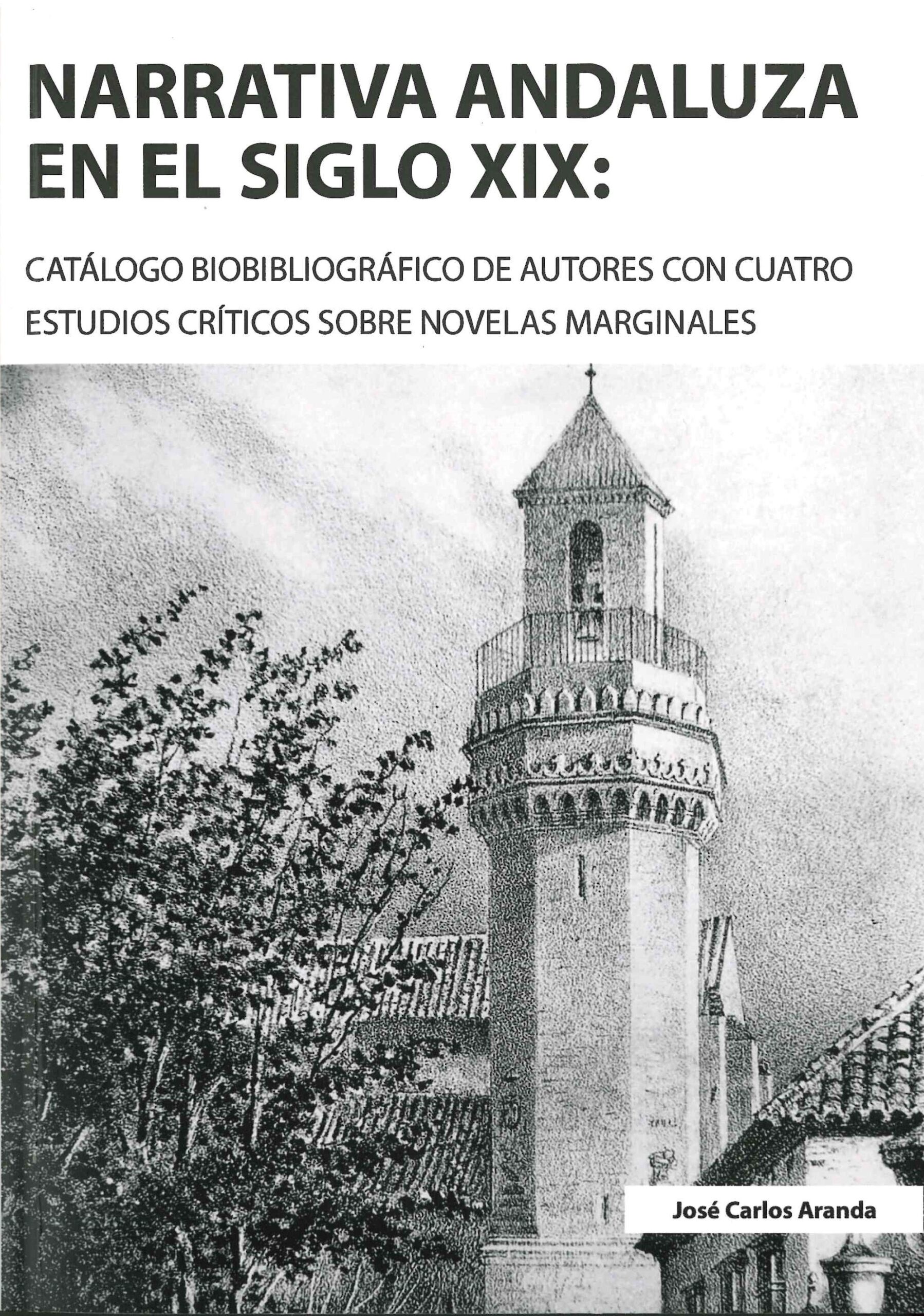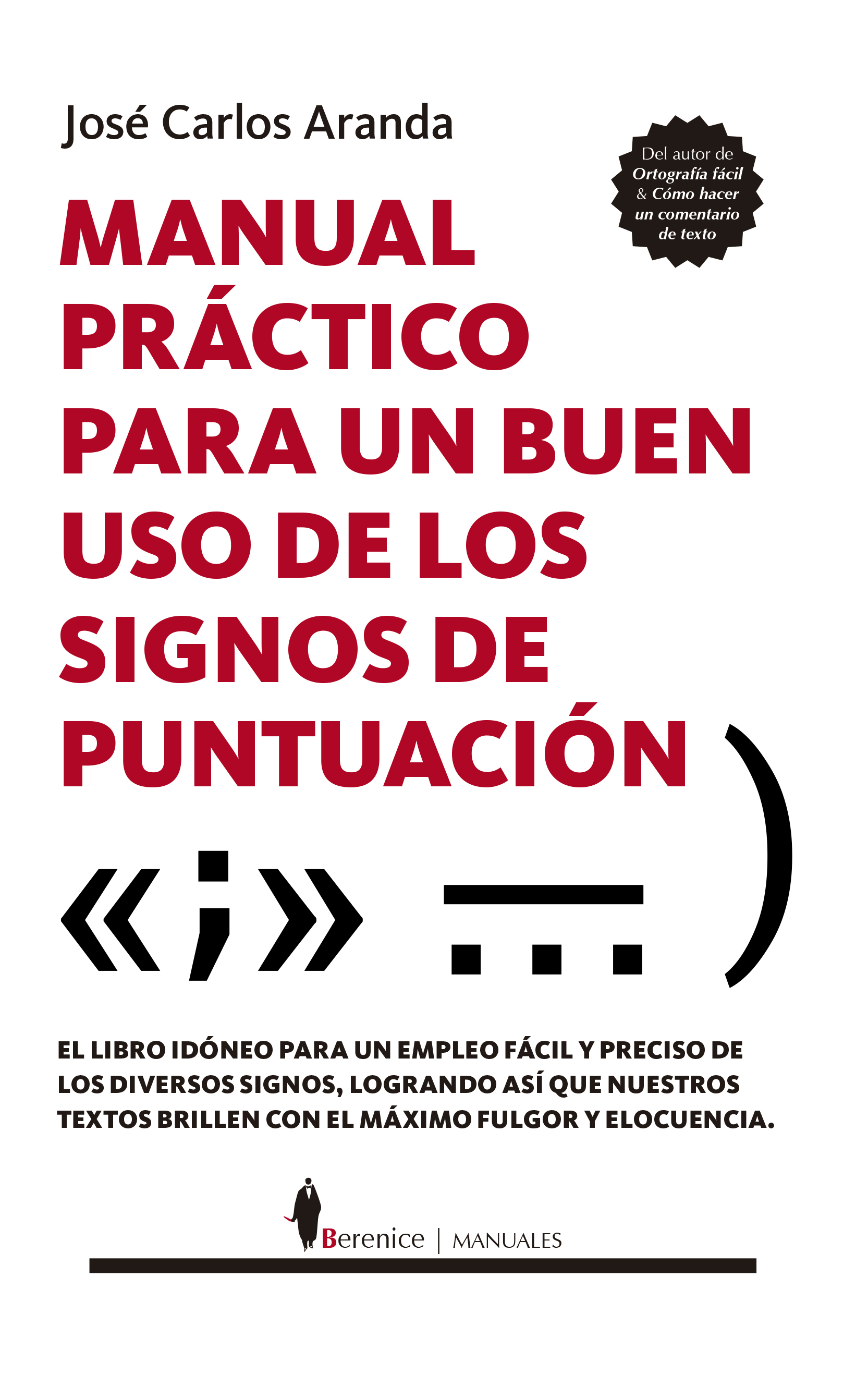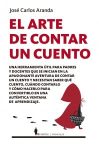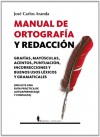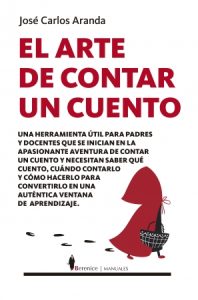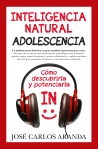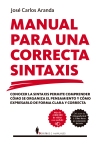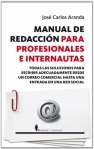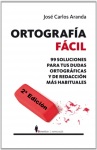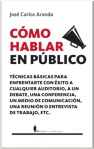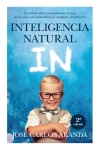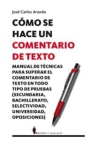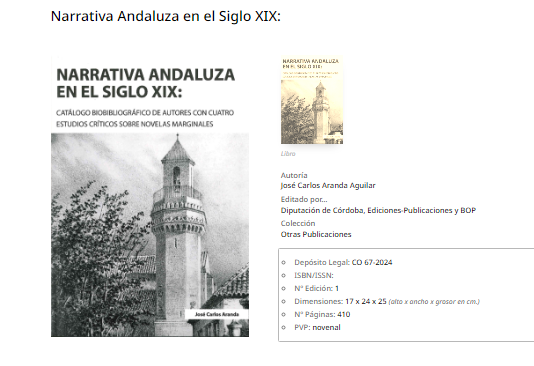
Hace ya treinta años que presenté este trabajo. Los medios tecnológicos entonces eran la máquina de escribir y, con suerte, un ordenador personal que hoy nos parecería prehistórico por su capacidad tan limitada -solo podía almacenar 40 páginas por disco-. Hoy se me ofrece la oportunidad de publicar esta obra, los medios con que contábamos no admitían la digitalización para la consulta on line de quien quisiera profundizar en los temas tratados. No podía dejar pasar la oportunidad de poner a disposición de la comunidad este estudio en el que se abren puertas a futuras investigaciones sobre la narrativa andaluza del siglo XIX mediante la localización de buena parte de las obras referenciadas en los catálogos al uso. Debo agradecer a la Diputación de Córdoba su interés por este estudio, así como su generosidad. Vaya también mi agradecimiento al Instituto El Tablero donde finalicé mi etapa docente, la maquetación de la obra y el diseño de la portada se realizó gracias a un proyecto de Artes Gráficas y al profesor José Luis del Rosal. También debo mi agradecimiento a la editorial Almuzara que, con su esfuerzo, ha publicado hasta la fecha todo cuanto he escrito. Sin ellos, esta aventura no hubiera sido posible.
He mantenido la dedicatoria, cuando la escribí mi hijo José Carlos aún no había nacido, pero, él lo sabe, no es menos importante en mi corazón.
Solo deseo que el esfuerzo de esta investigación sea útil a quienes me sigan en esta apasionante aventura y podamos, entre todos, completar este corpus y profundizar en el estudio de la historia de nuestra literatura que no es otra sino nuestra propia historia. Gracias.
INTRODUCCIÓN: DISEÑO DE LA OBRA.
Creemos necesario empezar esta introducción con una serie de precisiones sobre el título de la presente Tesis Doctoral. En el mismo, hemos empleado el término «narrativa» en lugar de «novela» por los problemas que este último conlleva inevitablemente. El primero, al ser más genérico, permite la inclusión de composiciones que, de otro modo, no encajarían dentro de una definición precisa del género, tales como la leyenda, el cuento o la novela corta. El diccionario de la Real Academia define «narrar» como «contar un sucedido», sin más pretensiones; en nuestro caso, no podría olvidarse la función estética o poética, como dice Valera[1], ese «algo de poesía» que todo novelista introduce en su obra. Por otro lado, el entrar a definir el término novela nos llevaría inexcusablemente a redactar todo un capítulo de crítica literaria que al final nos conduciría al punto de partida. Si aceptamos, por ejemplo, la definición de Lever[2]: «Novela es de forma de narración de considerable extensión escrita en prosa que involucra al lector n un mundo imaginado que es nuevo porque ha sido creado por autor», tendríamos que hacernos inmediatamente algunas preguntas: ¿qué significa exactamente «considerable extensión»?; ¿dónde quedaría la función poética?; ¿se trata de ese «mundo imaginado»? Por supuesto tendríamos que excluir las leyendas en verso, puesto que el autor precisa que ha de ser «prosa». Habría que concluir en que estamos ante unos hechos imaginados que se suceden en el tiempo, final al que ya llega Marthe Robert tras dos brillantes capítulos de exposición[3]. Por todo ello, el término «narrativa» creemos que responde más exactamente a la pretensión que se marca como objetivo prioritario de esta investigación, de ahí nuestra elección.
La delimitación cronológica -siglo XIX-, necesita igualmente de una justificación por nuestra parte. Es sabido que la Historia de la Literatura ha venido sirviéndose de la periodización cronológica impuesta por las Ciencias Históricas, respetando en lo posible los periodos culturales -Edad Media, Humanismo, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Modernismo, etc.-, sin olvidar tampoco la trascendencia que ciertas efemérides pueden tener a la hora de agrupar escritores u obras en torno a un suceso histórico -Generación Lin del 98, 68, de la literatura de postguerra, etc.-. Por otra parte, es cierto que los géneros y modas literarias no cambian por el procedimiento de dar saltos en el vacío у que, aun admitiendo que determinados acontecimientos marcan у pueden hacer torcer el rumbo de las historias literarias, lo habitual suele ser la existencia de un constante curso evolutivo donde la multiplicidad de incidentes históricos, culturales e incluso personales, trazando el camino que consolidará en grandes corrientes artísticas y en unos cuantos nombres inmortales, dejando a su paso los flecos de lo que bien sirviendo de «humus» prolífico, bien de los que se aprovechan de él, compusieron un panorama mucho más amplio, valorado diversamente en su época, que adelantan o perpetúan agónicamente actitudes estéticas ya fenecidas, cuyas aportaciones quedaron esparcidas, cuando no desaparecidas, en los ámbitos más insospechados. La elección, pues, de los años 1800-1900 como límites del corpus narrativo aquí catalogado obedece, en suma, a un propósito que busca una mayor operatividad a la hora de posibles bibliográficas. Por eso queremos advertir desde aquí que en algún caso hemos dudado en traspasar la fecha de 1900, si bien es cierto que, cuando ello sucede, se debe a casos excepcionales en los que, de no hacerlo así, la producción del autor se vería mutilada en una o dos obras solamente. En caso contrario, se enumera y se deja constancia de que la obra creativa continúa en el siglo siguiente, pero sin entrar en su especificación.
En cuanto al término «novelas marginales» se quiere indicar con ello novelas «atípicas» en su época, narraciones que presentan tendencias, temas, modos de narrar, etc. infrecuentes en el momento que salen a la luz. Es evidente, como demuestra Marthe Robert, que ningún esquema es suficiente para describir la realidad, aunque los multiplicásemos hasta el límite[4], pero no es menos cierto que la descripción y clasificación de las novelas ayudan a valorar y comprender mejor la peculiaridad de una obra concreta. Los cuatro títulos seleccionados presentan peculiaridades que creemos que escapan a las clasificaciones al uso, de ahí la denominación de «marginales» con que las hemos designado y que, en el segundo apartado de la presente Tesis, serán objeto de un estudio detallado.
Y tras las consideraciones concernientes al título, creemos oportuno realizar algunas precisiones en cuanto a los objetivos perseguidos en la presente investigación y en cuanto a la metodología seguida en su elaboración.
OBJETIVOS
Dos eran los objetivos que nos marcamos al comienzo de esta tesis: el primero, conseguir un conocimiento lo más preciso que nos fuera posible acerca de la aportación que los narradores andaluces hicieron a la literatura decimonónica, conocimiento que abriera el camino а futuras investigaciones concretando la disponibilidad del material anotado en buena parte de los catálogos al uso. Con el segundo, nos propusimos hacer una cala en el material localizado y proceder a su estudio, buscando límites y peculiaridades con respecto a las tendencias descritas para el siglo XIX.
Respecto al primer objetivo, se hacía necesaria una revisión lo más pormenorizada posible de la relación de autores y producción de cada uno de ellos. No esperábamos grandes hallazgos en este sentido, pero sí que, tras la utilización de fuentes locales, pudiera ampliarse el número de escritores considerados de segundo orden que, por lo escaso de sus publicaciones o la relativa calidad de su obra, no suelen mencionarse ni aun en los grandes catálogos. La empresa ha sido laboriosa por dos circunstancias fundamentales: la primera es la proliferación en la segunda mitad del XIX del «erudito local» que publica una o tal vez dos novelas en su vida y en un ámbito muy concreto; la mayoría de estas obras se encuentra dispersa en bibliotecas particulares cuya accesibilidad no siempre es posible, y rara vez en las bibliotecas públicas -es de sobra conocida la penuria bibliográfica de la mayoría de los centros correspondientes a este periodo como consecuencia tanto de la legislación vigente como de la acción en muchos casos depredadora de algunas personas que tuvieron acceso a estos fondos-: la segunda circunstancia es la difusión de las novelas por entregas, unas encuadernadas y publicadas como volúmenes tras su aparición en prensa y otra gran mayoría que no tuvo esa suerte y se encuentra «enterrada» en las hemerotecas. Con esto somos conscientes de que no hemos conseguido un catálogo definitivo, labor, por otra parte, imposible en la práctica por la ya aludida enorme dispersión de datos existente.
En cuanto a la metodología seguida en la elaboración del presente Catálogo, procedimos a establecer en un primer momento la relación de autores andaluces, utilizando para ello catálogos como el de Ferreras, la Gran Enciclopedia Andalucía, el Diccionario de Montaner y Simón, el Manual de Palau, etc., a los que sumamos la consulta de tratados, como el del P. Blanco García, del que, si bien son conocidos errores ya subsanados, sin embargo aporta información precisa sobre autores que interesaban a nuestro catálogo. Añadimos, también, los nombres de autores extraídos de distintas fuentes, como los colaboradores en el Almanaque del Diario Córdoba, los mencionados por Ramírez de Arellano, los citados por Montoto o por Martínez Barrionuevo, etc. En esta primera fase, no excluimos a poetas o periodistas, en la creencia de que cualquier escritor, ya fuera de versos, artículos periodísticos, etc., podía haber tomado la pluma en alguna ocasión para elaborar un cuento, una leyenda o una novela. El resultado fue una relación de seiscientos nombres muchos de los cuales aparecían vinculados a Andalucía, pero sin referencias. El siguiente paso fue comprobar en los casos dudosos el lugar de nacimiento, para lo cual nos basamos en los catálogos anteriores añadiendo la Enciclopedia de Espasa-Calpe que, como señala Ferreras[5], resulta «[…] inapreciable en cuanto a datos, siempre que se encuentren inmersos en la sociedad del siglo XIX español”. Aproximadamente, ochenta y siete nombres quedaron fuera del catálogo por distintas razones; bien por haber sido comprobado su nacimiento en otras regiones, aunque se encontraran afincados en Andalucía, de ahí su vinculación; bien por no haber sido identificados. A estos últimos los mantuvimos, no obstante, por si en el transcurso de la investigación, aparecían reseñados en alguna otra fuente. De hecho, algunas obras han sido confrontadas con posterioridad a esta fase del trabajo, como las interesantes aportaciones del profesor Labandeira que amplía y precisa muchos de los datos manejados por Ferreras.
Pero si se pretendía realizar un trabajo que sirviera de puente a nuevas investigaciones era necesario conocer la disponibilidad del material encontrado. Todos los catálogos con más o menos precisión y exhaustividad, presentan datos parecidos. pero a la hora de acercarse a un autor poco conocido siempre nos encontramos con el problema de dónde localizar su producción. Están en uso las obras de autores de primera fila, de Valera o de Alarcón, en ediciones recientes anotadas y con amplias reseñas críticas, pero dónde encontrar las obras de esa galería de nombres desconocidos, qué material se ha conservado, de qué autores. Es imprescindible conocer francamente el terreno que se pisa antes de organizar una investigación sobre supuestos que se traducen en una inevitable pérdida de esfuerzos y tiempo. Así pues, una vez confeccionada la relación procedimos de forma inductiva.
Tres eran las fuentes posibles para localizar las obras: la primera en las hemerotecas, la más interesante sin duda por ser la que presenta mayores garantías de éxito como apunta Ferreras[6]; No obstante, para llevar a cabo una investigación rigurosa en este sentido, solo existía un problema, pero insoslayable: el económico: resultaría excesivamente costoso el realizar desde Córdoba una búsqueda necesariamente lenta en la Hemeroteca Nacional de Madrid. El segundo, seria en las Bibliotecas particulares cuyas dificultades a nadie se le ocultan. Así pues, emprendimos el tercer camino: cotejar la relación de autores en las bibliotecas andaluzas y ampliar el campo en la medida de nuestras posibilidades. El resultado fue la consulta de diecisiete bibliotecas, entre las cuales se encuentran todas las de capitales andaluzas, a las que se añadieron dos de Madrid y cuatro norteamericanas. Sin duda, la más interesante por la cantidad de fondos es la Nacional de Madrid, pero podemos afirmar que ninguna búsqueda fue infructuosa, siempre apareció algún ejemplar anteriormente no localizado, incluso manuscritos utilizados en la elaboración de obras publicadas con posterioridad como es el caso de Afán de Rivera en la Biblioteca del Rectorado de Granada. No todas las obras han sido localizadas, los problemas ya los apuntamos anteriormente, pero creemos de indudable utilidad el conocer la localización de las fuentes o la ausencia de ellas en estas bibliotecas a la hora de plantearse una investigación puntual sobre un autor concreto.
Una vez realizada esta fase, procedimos a cotejar datos con los que aparecen en los catálogos al uso, prestando atención a la localización de primeras ediciones y reediciones en el siglo XIX. De ahí surgieron ampliaciones, precisiones o rectificaciones que en cada caso hemos constatado señalando la procedencia de la información.
El trabajo del catálogo se completó añadiendo los datos biográficos disponibles de cada escritor, trabajo que, dado el número de autores, aúna las tareas de investigación con las de recopilación y síntesis. De cualquier forma, en caso de conocer la bibliografía concreta, especialmente de la época, la hemos anotado al final, para que pueda servir de orientación en estudios posteriores. De todo el volumen de datos consultados, procedimos también a la elaboración de tres «Anexos» que consideramos de interés para completar la visión de la narrativa andaluza en el XIX:
- Novelas Publicadas en Andalucía por Autores no Andaluces o no Identificados;
- Novelas Publicadas por Autores no Andaluces de Tema Andaluz; y
- Traducciones hechas en Andalucía. A diferencia del resto del catálogo, en este no hemos procedido al intento de localización por tratarse de autores no andaluces.
El segundo objetivo era realizar una cala para localizar y analizar algunas novelas «marginales». Para elaborar el segundo apartado, procedimos a la lectura y a elaborar una reseña critica de todas las novelas halladas en las bibliotecas de Córdoba. La mayoría respondía a los patrones clásicos de la novela decimonónica, de ahí que sólo dos de ellas resultaran interesantes para nuestro fin: Santa Casilda de María Dolores Gómez de Cádiz y La valija rota de Eduardo Gómez Sigura. La tercera fue conseguida a través de la Biblioteca Nacional Madrid: Tortilla al ron de José Conde de Salazar. Y la cuarta, gracias a la aportación del profesor Antonio Cruz quien me la cedió de su Biblioteca particular: Historia de los siete murciélagos de Manuel Fernández y González. Cada una de estas novelas presenta peculiaridades poco frecuentes en su época, dos de ellas pertenecen al periodo anterior a La Gloriosa, las otras dos al periodo de la Restauración.
[1] Tomado de Montesinos (1969). Valera o la ficción libre. Madrid: Castalia, p. 8.
[2] Lever, K. (1961). The novel and the reader. London: Methuen, p.16.
[3] Robert, M. (1973). La Novela de los orígenes y orígenes de novela, Madrid, Taurus. Caps. I «¿Por qué la novela?» y II «¿Narrar historias».
[4] Robert, M. (1973), Ob. Cit., pp. 15 y ss.
[5] Ferreras, J.I. (1979). Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX. Madrid: Cátedra, p. 7.
[6] Ibídem: “… creo que la búsqueda masiva en las hemerotecas no solo nos permitiría descubrir el texto de más de una novela, sino que nos demostraría, por alusión, la existencia de muchas otras”, p. 9.
Si algún lector está interesado en el tema o en la obra, puede ponerse en contacto conmigo a través de los comentarios. Gracias a todos.