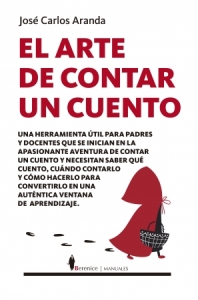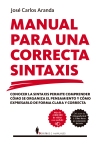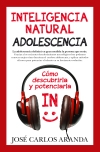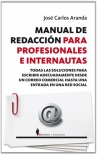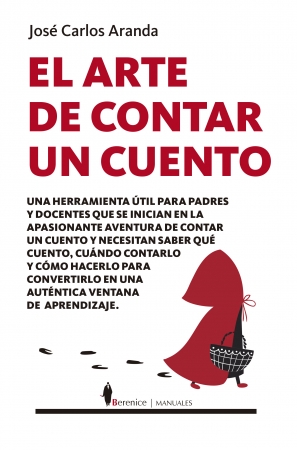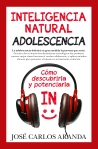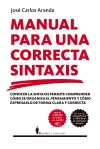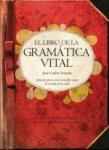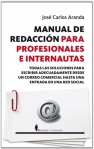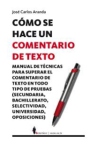CLAVES HISTÓRICAS Y CULTURALES DE LA ESPAÑA DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
El fin de siglo hay que entenderlo a partir de la Restauración Borbónica de 1876 con Alfonso XII. La Restauración trajo consigo el regreso de algunas prácticas propias del antiguo régimen como la limitación en la libertad de cátedra, lo que explica el rechazo y la rebeldía de buena parte de los intelectuales. Esto explica la aparición de algunas instituciones como la Institución Libre de Enseñanza fundada por Giner de los Ríos en octubre del mismo año.
En 1885, con la muerte de Alfonso XII se inicia el periodo de Regencia. El Pacto del Pardo entre Cánovas del Castillo –conservador- y Sagasta –liberal- fija un modelo bipartidista que derivó en un Estado inoperante, corrupto e inmovilista. Mientras, la ideología social marxista y su lucha de clases va calando en la sociedad –el PSOE se fundó en 1879 por Jaime Vera y Pablo Iglesias-. Este pensamiento se extiende especialmente entre los obreros cuyo número va creciendo por los movimientos migratorios hacia los núcleos urbanos producidos por la industrialización. La dureza de las condiciones de vida va generando un malestar constante y un clima de rechazo al sistema. Las ideas anarquistas, en cambio, triunfarán más entre los campesinos.
Este ambiente de tensión entre las dos Españas tendrá trágicas manifestaciones –Semana trágica de Barcelona (1909), Huelga General Revolucionaria (1917)-. Ante esta situación, el escritor intelectual solo puede abstraerse en sí mismo y su creación literaria o tomar una actitud comprometida con la realidad para tratar de cambiarla. Se vive una auténtica situación de crisis intelectual producida por el fracaso de valores que habían inspirado a generaciones, el positivismo o el racionalismo son el pasado. La industrialización, aporta soluciones pero creando una España rica frente a otra pobre cada vez más alejadas. Esto lleva a la búsqueda de nuevos caminos en el pensamiento y en la vida. Las claves del desarrollo de autores y obras de esta época –Unamuno, Antonio Machado, Maeztu, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Alberti o Picasso-, o de los movimientos artísticos –los «–ismos», las vanguardias-, a veces tan dispares entre sí, debemos entenderlas en esta clave de búsqueda de actitudes vitales nuevas en un mundo en crisis de valores.
Intelectualmente, el pensamiento que más va a influir en la época es el Krausismo: llega a España de la mano de Julián Sanz del Río (1814-1869). Sus principios básicos serán: el inconformismo ante la realidad, la razón como guía de nuestros actos, la inquietud intelectual plasmada en una pasión por el conocimiento, la fe en la ciencia como motor de progreso, un deísmo panteísta, y la confianza en la posibilidad de que hombres sabios y honrados pudieran conducir el futuro de la nación.
Simultáneamente, el desastre del 98 –pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas- traerá un movimiento social conocido como el Regeneracionismo –Joaquín Costa, 1846-1910) preocupado por revisar dónde se produjeron los errores que nos mantienen postrados, y proponer soluciones. Entre ellas la aplicación de las ideas económicas de Henry George, concretada en claves como “idea y despensa”, rechazo a la tradición que obstaculice el progreso (“doble llave al sepulcro del Cid”), el asociacionismo agrario. Hay que acabar con el caciquismo tanto terrateniente como político con mano de hierro. Sus ideas abonan la idea de un poder fuerte y dictatorial para lograrlo, pero ¿cuál? Volvemos a las dos Españas.