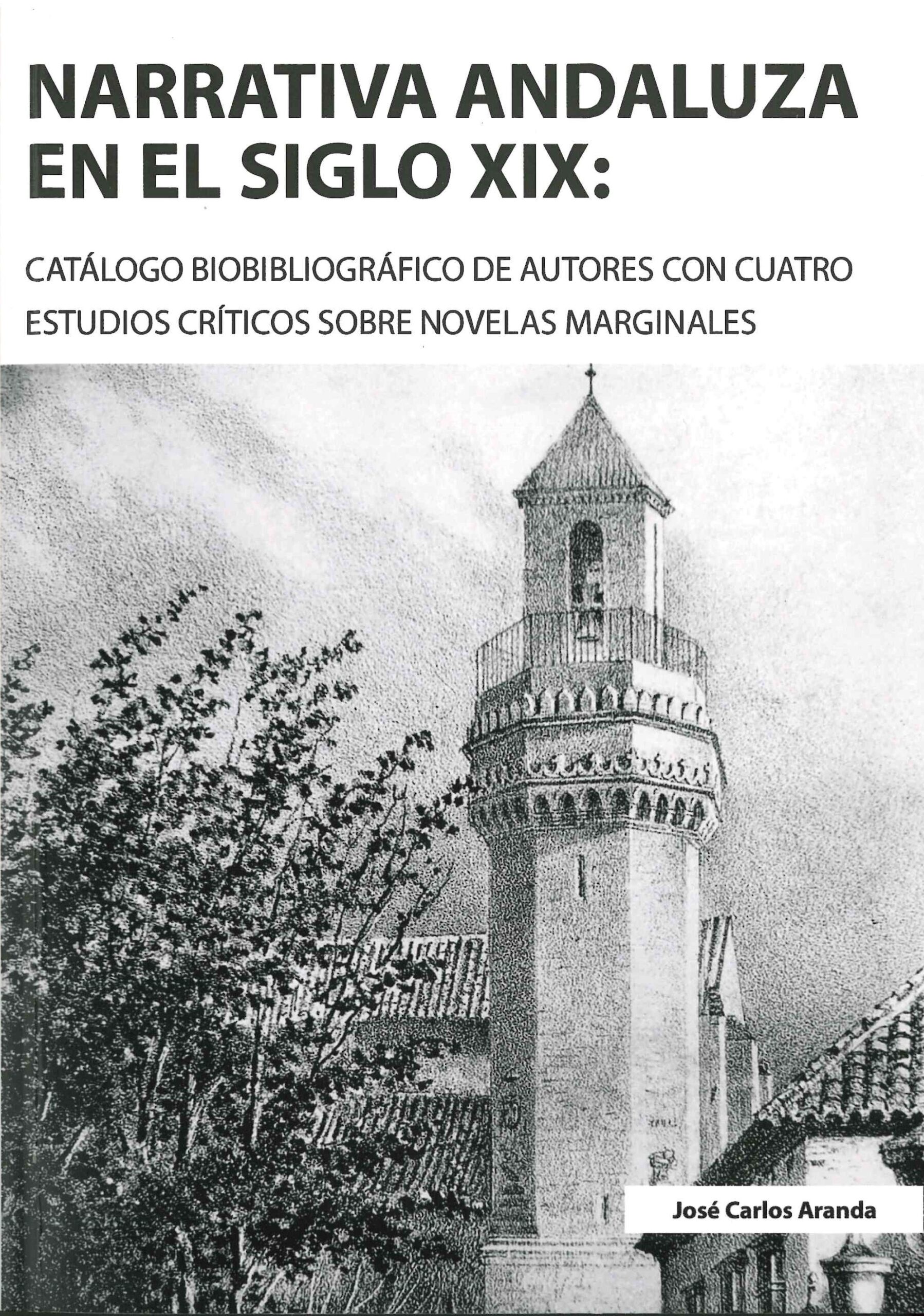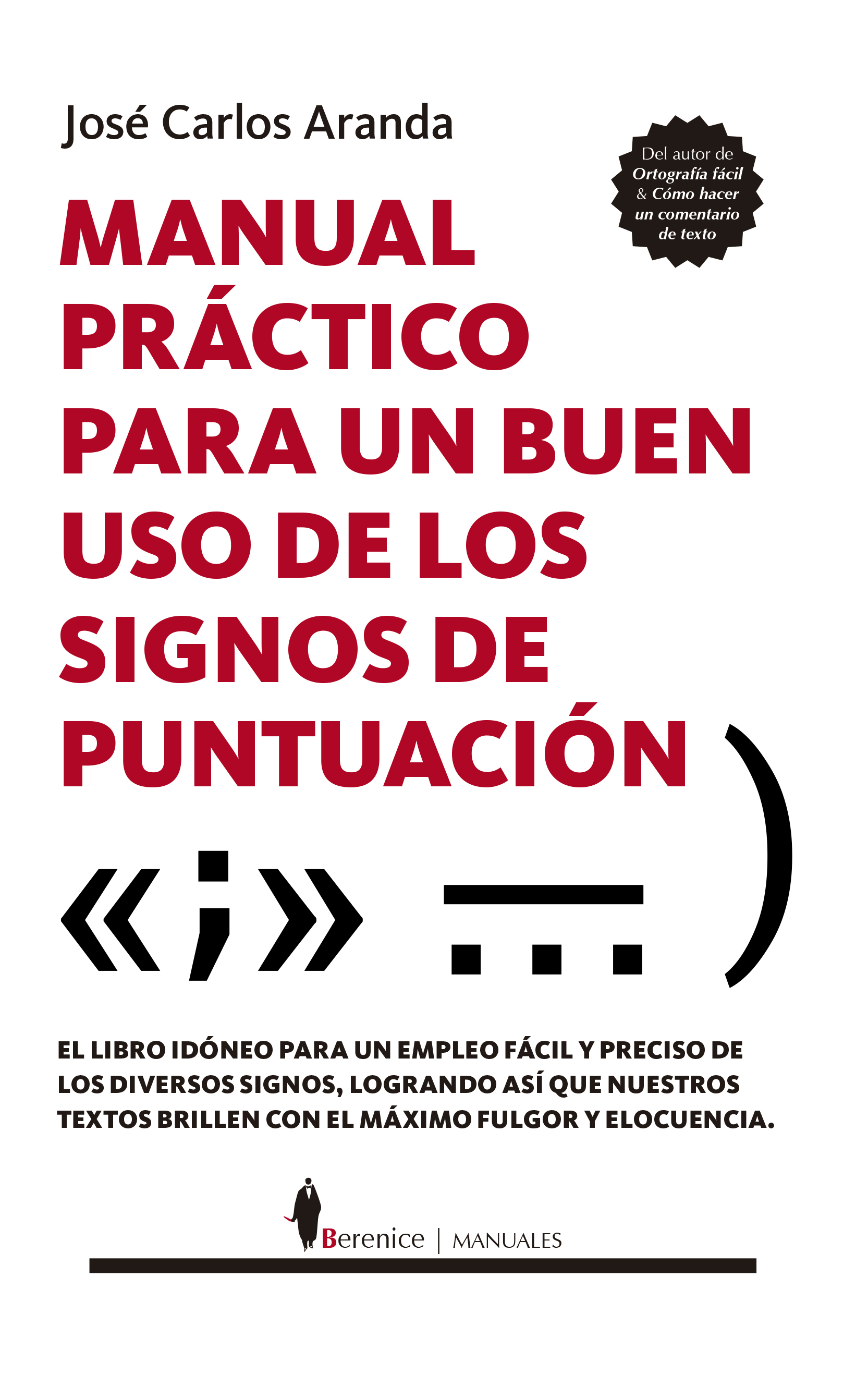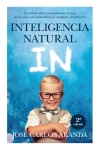Juan Luis González Ripoll: sierra, alma y literatura (Córdoba 1925 – 2001). Conferencia Real Academia de Córdoba, 07 de junio de 2023
Cuando me llamó Manuel Gahete para participar en este evento, no pude menos que pensar en nuestro común maestro, Feliciano Delgado, que al hilo de un artículo sobre un autor cordobés afirmaba cómo Córdoba, en el panorama cultural de 1980, poseía buenos ensayistas e investigadores, también buenos poetas y novelistas. Así pues, era difícil elegir uno, pero fue este recordatorio de nuestro maestro el que me llevó a elegir a Juan Luis González Ripoll. Este artículo escrito por Feliciano es muy revelador porque se refiere, precisamente, al autor que elegí para esta breve exposición. Este autor merece ser recordado por muchas razones, pero sobre todo, en lo que nos concierne, por su arte como narrador o novelista que diría el maestro.
Hay quien afirma que la obra literaria se explica y se defiende por sí misma con independencia del contexto en que se produce y de la experiencia vital del autor. Podríamos discutir largamente esto, que, como todo, tiene su parte de verdad, y su parte de simplificación de la realidad que envuelve todo acto de creación. La obra escrita ha permanecido, la memoria de quien la escribió va diluyéndose en las sombras a medida que se marchan quienes conocieron al autor y pueden dar testimonio. Permítaseme, pues un esbozo de aproximación a la figura humana de Juan Luis González Ripoll, tal y como me llegó, tal y como lo conocí.
Juan Luis González Ripoll nació en Córdoba allá por 1925, estudió en el colegio de Cultura Española y, más tarde, se graduó en Sociología. Murió en marzo del 2001. Cordobés de nacimiento, podríamos decir que jiennense de adopción. Fue un enamorado de sus sierras y de sus bosques, Cazorla y Segura son paisajes inequívocamente asociados a su obra. Tenía pasión por el campo, y por la pesca, y aunque uno de sus libros trata de la caza (Narraciones de caza mayor en Cazorla), nunca fue cazador. En muchos aspectos, su estilo coincide con otro gran novelista, Miguel Delibes, tanto que, a veces, confundo las citas y las referencias entre ambos autores. Quizás aquella casa familiar de La Ponderosa -como aquella famosa serie de los años 60- a orillas del río Zumeta, junto a Santiago de la Espada en la serranía de Jaén, casa familiar de infancias y recuerdos, tuviera algo que ver en el espíritu esculpido entre el verde del monte, el azul del cielo y la transparencia de las aguas heladas donde las truchas jóvenes saltaban, y algunas viejas y sabias lo acechaban en las pozas profundas del Borosa o el Aguamula.
Llevaba pegado el olor de sus sierras y el rumor sus aguas -algunas fuentes construyó- y aún hoy, me lo imagino allí, entre su jardín y en su huerto, un tanto asalvajado, sentado o paseando, sus botas de goma enfundadas después de una tormenta, pescando o rebuscando fósiles y raíces para darles una nueva vida transformadas en esculturas provocativamente retorcidas. Me lo imagino frente a un lienzo o con su cámara de fotos colgada al cuello tratando de atrapar lo que no cabía en las palabras. Porque era un artista que dibujaba con la palabra más allá de los pinceles y las formas.
Juan Luis González Ripoll era un gran conversador, sabía escuchar, Mariano Aguayo en un artículo que le dedicó en ABC, nos lo retrata así: “es fácil verlo en esa casita charlando con aquel guarda mayor, Justo Cuadros, o con el viejo furtivo cuyas historias nutrieron su narrativa, Justo”, un artículo sentido e íntimo en que la afinidad de ambos artistas se mezcla con la tristeza por no haber tenido ocasión de compartir con él la presentación de su última obra, Montear, cuando Juan Luis, allá por el año 2000, estaba ya muy enfermo.
Era un artista dotado de una sensibilidad extraordinaria. A este respecto nos comenta Mariano Aguayo en su artículo que era un “Artista abierto a todas las artes, Juan Luis hizo en su juventud escultura abstracta en hierro. Y, con raíces y piedras erosionadas halladas en la sierra, componía figuras. También fue muy interesante su pintura, a caballo entre el fauvismo francés y el expresionismo alemán”. En su estudio tenía “colgado un gouache suyo en el que aparecían un venado y un perro con pretensiones de terrorífico. “Me lo regaló a raíz de la publicación de mi Montear en Córdoba -nos comenta- y tiene una leyenda plena de fino cachondeo: “Al terminar la temporada, un perro currillo pelibasto, propiedad de Benjamín de los rehaleros Curro Spínola, arrepentido de su vida belicosa ha entregado el collar a su amo y se ha pasado a los ecologistas”. Las cosas de Juan Luis.”
¿Fue un solitario? Feliciano lo describe como “no perteneciente a la vida literaria cordobesa, sino que se había ido haciendo en la soledad de su isla literaria, una isla que el mismo se había construido. No es que sea un escritor antisocial -nos comenta-, sino todo lo contrario. Es que no ha querido pertenecer a la sociedad factual de los literatos, sino a la sociedad simplemente. Esto es indicio de su riqueza interior. Juan Luis escribe desde donde vive con intención de trascender lo cotidiano”.
Nada de esto sabía yo entonces cuando, con motivo del simposio de Filología celebrado en Córdoba, don Feliciano Delgado me invitó a participar. Como no tenía claro sobre qué realizar un artículo que mereciera la pena, puso en mis manos el libro de Los hornilleros, de Juan Luis. No lo conocía. Se trataba de una edición entrañable por cuanto fue hecha por José Luis Escudero en 1976 (Ediciones Escudero, C/ Romero 6 y 11). José Luis fue un gran bibliófilo y mejor persona con quien compartimos aulas en mi promoción. Acepté el reto. En la sinopsis de la contraportada rezaba: “En su prosa, fluida y sencilla, el humor y la ternura van de la mano. Sus páginas evocan la pobreza sobrellevada sin amargura y la bondad de las gentes que viven en la Sierra”. Es una magnífica sinopsis porque, en efecto, me encantó su estilo directo, franco, sencillo, tan cercano al realismo descarnado pero amable de un Miguel Delibes, con quien otras veces ha sido comparado. La ambientación, los personajes, las fuerzas actanciales eran fascinantes. Finalmente realicé el artículo y lo expuse en el simposio, publicado más tarde en la revista Axerquía (n. 9, diciembre 1983, pp. 239-246). Mi sorpresa fue cuando don Feliciano me comentó que nuestro autor lo había leído, le había encantado y quería conocerme. Nos reunimos en su casa de la calle Encarnación. Yo vivía en Deanes, éramos vecinos sin saberlo. Me encontré con una persona menuda, afable, tranquila, de mirada penetrante y barba rala, los ojos agrandados por sus gafas cuadradas. Me dio las gracias por el artículo, me felicitó por la profundidad del análisis y las reflexiones, se me quejó un poco del final, le hubiera gustado seguir leyendo, y de ahí derivamos a hablar de lo humano y lo divino, de la narrativa, de las nuevas tendencias, de la importancia de las raíces, de ese bañarse en terruño que decía Unamuno, aquello del realismo mágico no acababa de entenderlo, porque la fascinación está en las cosas que vemos y tocamos. Sabía escuchar, hacerte sentir protagonista en la conversación, y cuando intervenía lo hacía con sencillez y sin presunción, como lo hacen los grandes. La casa era una casa vivida, al estilo del maestro Feliciano, que odiaba las cocinas asépticas que parecían quirófanos y gustaba de ver el totum revolutum de algo vivido, sentido, puesto en medio, como un retrato de quien la habita. La casa tenía una entrada con arco mudéjar, cancela de hierro que abría a un patio clásico con columnas y galería. A la izquierda, las escaleras conducían a la planta superior, pasillo y puertas, mesitas bajas y sillas de anea, cuadros y esculturas dispersas, colocadas a su antojo. Al fondo del pario principal se abría el acceso al patio de servicio, se veían aún las huellas de lo que fuera un huerto, y, colgado de un naranjo, un saco de boxeo. “En mi juventud me gustaba boxear, y siempre he hecho algo de deporte. Pero lo que más me ha gustado siempre es pasear, el campo, respirar”. Al despedirnos puso en mi mano un ejemplar de su última obra, El dandy del lunar, venía dedicada “ A José Carlos Aranda Aguilar, que con tanta profundidad y acierto se ha ocupado de estudiar mi novela Los Hornilleros, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, Juan Luis González Ripoll, Córdoba, 24 de diciembre de 1983”. No volvimos a vernos y lo lamento profundamente.
De él queda su amabilidad, su humildad, su sensibilidad y la bondad de su trato, unas características que vuelca en sus personajes de profundo sentido común, en lucha permanente por la supervivencia en escenarios que chocan hoy con la vida regalada y virtual que tiene la naturaleza como un marco colgado en la pared. Quizás por eso conviene traer ahora su narrativa, para poner los pies en la tierra y recordar que la naturaleza y el hombre van de la mano y hemos vivido en una lucha, también en una connivencia, continua para lograr hacer posible una compatibilidad que solo entienden quienes la viven, muy alejados de los despachos donde se dictan las leyes que, a veces, atenazan los bosques, los ríos y las montañas.

Fotografía tomada de Paisajes del Agua, Antonio Castillo.
Ahora vamos a centrarnos un poco en la obra literaria De José Luis González Ripoll. Desde luego, cuando se me pidió esta colaboración pensé inmediatamente en el valor que su obra narrativa podía tener en la actualidad: es autor andaluz y cordobés enamorado de la naturaleza y con una enorme fuerza narrativa que le mereció el ser finalista del premio Nadal (1981). Dos son para mí sus obras más importantes: Los hornilleros y Narraciones de caza mayor en Cazorla. González Ripoll es un maestro en el arte del cuento, no entendido como un arte menor de la narrativa, sino como la columna vertebral sobre la que gravita la misma narración. En un cuento tenemos algo fundamental que es la brevedad y la llaneza de los componentes y de los personajes.
Las obras de González Ripoll se desarrollan como un calidoscopio de historias breves, a las que podríamos llamar cuentos o, si lo prefieren, relatos, a través de los cuales asistimos a la evolución de unos seres humanos en lucha permanente contra los elementos, contra el sistema, contra sus propios instintos; es decir, contra lo más natural del ser humano que vive, respira y sufre o goza, y esto es lo que la hace una obra trascendental en cualquier época en que la leamos y mucho más necesaria cuanto más nos apartamos de esa realidad telúrica que supone la vivencia desde la precariedad del hombre donde los derechos son una conquista y con los deberes se nace.
Y el autor es plenamente consciente de que está dejando un testimonio vivo de una realidad ya extinguida. Así en el prólogo a Narraciones de caza mayor en Cazorla llega a afirmar que los protagonistas son, en efecto, supervivencias de formas ancestrales ya extinguidas y, además, sin entrar en motivaciones, sus hijos prefieren la ciudad; de modo que la continuidad se ha roto o está a punto de romperse (p.6). Hombres y naturaleza vivían en otro tiempo, a otro ritmo, en otras claves, en un “tiempo en que los hombres hablaban por leguas y caminaban a pie o a lomos de bestias…”. Podría multiplicar las citas, pero el tiempo nos apremia y mejor les invito a leer y recomendar su obra.
Es plenamente consciente del testimonio de un cambio de ciclo, de la pérdida de una forma de vida y con ella de los caracteres y tipos que la representaban. Así, en Narraciones de Caza Mayor en Cazorla, encontramos la obra dividida en dos partes: la primera parte anterior a la fundación del Coto Nacional y la otra posterior. Una primera parte en la que el que limpiaba del monte un pedacito de tierra y le quitaba las piedras y lo guardaba y encauzaba el agua de una fuente para regar, de hecho era tan dueño de aquello como el duque de Alba podía serlo del Pinal de la Vidriera. Tenía menos papeles que una burra robada -nos cuenta- pero era el amo”. Y una segunda parte en que desaparecen las escopetas de chimenea y les llega el turno a los rifles de mira telescópica. Los antiguos furtivos se convierten en guardas después de firmar un armisticio con las reses del monte· esta obra tiene un carácter casi notarial como él mismo dice en el prólogo: “He escogido a tres hombres de la Sierra para que nos cuenten sus cosas: el tío Alejo Fernández, el tío Julián el aserrador y Justo Cuadros, guarda mayor del coto desde 1951. Cada uno de ellos nos dejará lo mejor de sus recuerdos. Al hilo de sus palabras, vamos a levantar acta de cómo era la Sierra antiguamente y de las cosas que pasaban en ella, y Justo nos hablará de caza que es lo suyo” (p.10)
La arquitectura narrativa es sencilla; en el caso de Los hornilleros se empieza justificando el título, el porqué de los hornillos, y después continúa con una serie de cuadros: los amos, mi tío Luciano, la pastoría, los numantinos, mi tío Perico Pedro, etc. El protagonista, sí es que tal puede ser la denominación, procede de una familia de colonos de los que vinieron a repoblar los montes de realejo hace ya muchos años. En las primeras páginas se nos describe a grandes rasgos el camino y el trabajo de estos colonos a los que por no tener nada más que un hornillo donde guisar lo que cayera durante el camino llamaban “hornilleros·. A partir de ahí, las anécdotas, las historias, se suceden y, en ellas, destaca la dureza del medio, también de las personas hechas a la necesidad, y el ingenio puesto al servicio de la supervivencia. Pero donde el paisaje, la sierra, es el protagonista omnipresente.
El dandy del lunar es su única novela y no por ello está exenta de mérito y de rigor. En palabras de Feliciano Delgado, es una novela de la guerra pero no es sobre la guerra. Es la novela de la repercusión de una guerra en la conciencia de los demás. Se desarrolla con la guerra española de fondo como podría cualquier otra guerra, “porque la gente sencilla no entiende de bandos sino de sufrimiento, es de la guerra española por su geografía y su forma de reacción”. Para el narrador, González Ripoll escoge a un niño, quizás lo más conseguido del relato: asistimos a una historia de adultos vistos desde la pupila de la inocencia. Este protagonista también evoluciona con la historia en un diseño progresivo que acabará precisamente en el desenlace.
No podemos olvidar el estilo en el sentido más externo de esa palabra: Juan Luis González Ripoll posee dos cualidades estilísticas admirables en primer lugar el lenguaje natural, no hay ni pobreza ni rebuscamiento, desde siempre ha tenido la palabra precisa y el adjetivo indispensable; en segundo lugar, se admira en él la capacidad narrativa visual, la caracterización visual es tan fuerte que invito a quien lea la novela a que vaya haciendo la lectura como si en el lugar de ser un simple lector fuera el ojo de una cámara que está filmando lo que en la narración se nos va contando. Es la huella del pintor convertido en escritor.
Pero lo especial de Juan Luis, como vislumbró Feliciano Delgado es la técnica narrativa, la claridad de su prosa y la finura de las observaciones. “No escribe en una prosa lírica de recreación de interioridades -en una alusión clara al ya fallecido Antonio Gala- sino con el distanciamiento de quien construye un objeto literario y lo deja ahí para que el lector lo capte”. El léxico, la forma, la expresión y el fondo transmiten esa sencillez rotunda de la vida en contacto con la naturaleza, con lo seres humanos desde la conciencia de estar en un tiempo agotado.
Su obra es una ventana abierta a un aspecto concreto de nuestra sociedad, a nuestra realidad y nuestra historia. Predomina la dureza de la vida, a pesar de lo cual la adecuación del estilo, su llaneza expresiva y el desparpajo de sus personajes, especialmente del narrador, hacen que la obra llegue al lector con rapidez y sin amargura. La realidad inherente de la que da testimonio es fruto de la reflexión sobre un trasfondo que se diluye ante la facilidad de la narración el humor y la sensibilidad del autor. Pero es un estilo consciente y buscado: En su estilo narrativo, pretendía y recomendaba la expresión directa y franca, que la prosa fluyera con naturalidad. Mariano Aguayo nos dejó esta perla extraída de sus conversaciones con la que concluyo: “Mariano, cuando a uno le sale una frase profunda, de gran valor filosófico, hay que tacharla enseguida”. Y ese fue su dogma, la sencillez terruñera que se nutre del léxico pleno que nace y vive en las sierras que tanto amó.
Sirva esta reflexión como homenaje a tres grandes del arte y la literatura: Juan Luis Gonzáles Ripoll, Mariano Aguayo y nuestro querido maestro Feliciano Delgado. Muchas gracias.